
EVANGELIO
Amad a vuestros enemigos (cf. Mt 5, 38-48)
✠
Lectura del santo Evangelio según san Mateo.
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».
Palabra del Señor.
LECTURA ESPIRITUAL Y HOMILÍA
La injuria que se nos hace viene del demonio
Una vez, pues, que el Señor hubo citado la antigua ley y hasta leído en su texto, nos hace ver seguidamente que no es nuestro hermano quien nos ha hecho el agravio, sino el maligno. De ahí que prosiguiera: Pero yo os digo: No resistir al maligno. No dijo: “No resistir al hermano”, sino: Al maligno. Con lo que nos dio el Señor a entender que, si nuestro hermano comete esa falta, es porque el demonio le instiga, y, al trasladar la culpa a otro, trata de mitigar y cortar la mayor parte de la ira contra el que materialmente ha obrado. —¿Cómo? ¿Es que no hemos de resistir —me dices— al maligno? —Hemos, ciertamente, de resistirle; pero no de ese modo. Hemos de resistirle como Él nos lo mandó: entregándonos a padecer. De este modo, la victoria es infalible. El fuego no se extingue con fuego, sino con agua. Y para que te des cuenta que, aun en la antigua ley, el que sufre es el que mejor vence y a ése se le corona, examina bien el hecho mismo, y verás cómo de él es toda la ventaja. Porque el que movió primero sus manos inicuas, son dos ojos los que arranca, el de su prójimo y el suyo propio. De ahí que con justicia es de todos aborrecido y sobre él recaen todas las recriminaciones. Más el que ha sido agraviado, aun cuando se vengue con pena igual, nada malo habrá hecho. De ahí que tenga muchos que le compadezcan, puesto caso que, aun después de sacar el ojo al otro, está limpio de toda culpa. De modo que la desgracia es igual para quien agravia y para quien sufre el agravio; no así el honor ni delante de Dios ni delante de los hombres. De ahí que: ya tampoco la desgracia es igual. Por lo demás, al comienzo de su sermón en la montaña, el Señor había dicho: El que se irrite contra su hermano sin motivo y el que le llame necio, será reo de la gehena del fuego; mas aquí exige mayor filosofía, pues no manda sólo que quien sufre un mal guarde silencio, sino que aquí la perfección ha de ser mayor, volviendo a quien nos hiere la otra mejilla. Y esta ley no la sienta sólo sobre el golpe precisamente en la mejilla, sino sobre la paciencia que en todo lo hemos de tener (…).
“Dale también tu túnica”

S. Marin de Tours dando la mitad de su capa a un pobre. A la noche siguiente Jesús se le presentó vestido con la misma capa para agradecerle.
A quien quiera llevarte a juicio y tomar tu manto, dale también tu túnica.
No sólo en los golpes, sino también en el desprendimiento de los bienes, quiere el Señor que mostremos heroica paciencia. Como antes nos manda vencer por el sufrimiento, así aquí, desprendiéndonos más de lo que nuestro contrario nos exige. Sin embargo, esto no lo puso de modo absoluto, sino con una añadidura. Porque no dijo: “Da tu manto a quien te lo pida”, sino: “Al que quiera llevarte a juicio, es decir, arrastrarte a un tribunal y formarte pleito”. Antes había dicho que no llamáramos necio a nuestro hermano ni nos irritáramos sin motivo; luego, pasando más adelante, exigió algo más, y nos mandó que volviéramos la otra mejilla. Aquí, después de decir que nos pongamos de acuerdo con nuestro contrario, nuevamente encarece: también el precepto, pues no sólo nos manda darle lo que quiera tomar, sino mostrar generosidad mayor que la que él espera. —¿Cómo? —me dirás—. ¿Tendré entonces que ir yo desnudo? —Si con perfección cumplimos estos preceptos del Señor, no sólo no iremos desnudos, sino mejor vestidos que nadie del mundo. En primer lugar, porque no habrá nadie que con tan malas intenciones nos venga a atacar, y luego, porque, dado caso que hubiera alguien tan feroz y desalmado que a tanto llegara, muchos más aparecerían que, a quien tan filosóficamente se portara, le cubrirían no sólo con sus vestidos, sino, de ser ello posible, con su propia carne (…).
El amor a los enemigos
Oísteis que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os calumnian y persiguen. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, a fin de que seáis semejantes a vuestro Padre, que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. ¡He aquí cómo pone el Señor el coronamiento de todos los bienes! Porque, si nos enseña no sólo a sufrir pacientemente una bofetada, sino a volver la otra mejilla; no sólo a soltar el manto, sino a añadir la túnica; no sólo a andar la milla a que nos fuerzan, sino otra más por nuestra cuenta, todo ello es porque quiere que recibas como la cosa más fácil algo muy superior a todo eso. —¿Y qué hay —me dices— superior a eso? —Que a quien todos esos desafueros cometa con nosotros, no le tengamos ni por enemigo. Y todavía algo más que eso. Porque no dijo: No le aborrecerás, sino: Le amarás. Ni dijo: No le hagas daño, sino: Hazle bien.
Grados de la perfección cristiana: orar por los enemigos
Mas, si atentamente examinamos las palabras del Señor, aún descubriremos algo más subido que todo lo dicho. Porque no nos mandó simplemente amar a quienes nos aborrecen, sino también rogar por ellos. ¡Mirad por cuántos escalones ha ido subiendo y cómo ha terminado por colocarnos en la cúspide de la virtud! Contémoslos de abajo arriba. El primer escalón es que no hagamos por nuestra cuenta mal a nadie. El segundo, que, si a nosotros se nos hace, no volvamos mal por mal. El tercero, no hacer a quien nos haya perjudicado lo mismo que a nosotros se nos hizo. El cuarto, ofrecerse uno mismo para sufrir. El quinto, dar más de lo que el ofensor pide de nosotros. El sexto, no aborrecer a quien todo eso hace. El séptimo, amarle. El octavo, hacerle beneficios. El noveno, rogar a Dios por él. ¡He aquí una cima filosófica! De ahí también el espléndido premio que se le promete. Como el precepto es tan grande y pide un alma tan generosa y un esfuerzo tan levantado, también el galardón es tal como a ninguno de sus anteriores mandatos lo propuso el Señor. Porque aquí ya no habla de poseer la Tierra, como se prometió a los mansos; no de alcanzar consuelo y misericordia, como los que lloran y los misericordiosos; ni siquiera se nos habla del reino de los cielos, sino de algo más sublime que todo eso y que bien puede hacernos estremecer: se nos promete ser semejantes a Dios, cuanto cabe que lo sean los hombres: A fin —dice— de que seáis semejantes a vuestro Padre, que está en los cielos. Mas observad, os ruego, cómo ni aquí ni antes llama a Dios Padre propiamente suyo. Antes, cuando habló de los juramentos, nos habló del trono de Dios y de la ciudad del gran Rey; aquí nos habla de vuestro Padre.
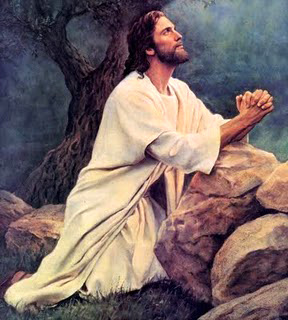
Jesús orando en Getsemaní
Al hablar así, no hace sino reservar para el momento oportuno la doctrina sobre su propia filiación divina. Seguidamente, como quien explica en qué consiste nuestra semejanza con nuestro Padre de los cielos, dice: Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Porque al que —dice— no sólo no aborrece, sino que, antes bien, ama a los mismos que le injurian. Y, sin embargo, en modo alguno pueden equipararse los casos de ofensa del hombre y ofensa de Dios, no sólo por la grandeza sin par de los beneficios, sino por la excelencia suma de la dignidad divina. Tú, al cabo, eres despreciado por quien es esclavo como tú; pero Dios lo es por su propio esclavo, y a quien ha dispensado infinitos beneficios. Tú, si ruegas por tu enemigo, no les das más que palabras; Dios, empero, le ofrece grandes y admirables cosas: el Sol que diariamente enciende y las lluvias que le envía todos los años. Y, sin embargo —te dice—, yo te concedo que seas igual que Dios, en cuanto cabe que lo sea un hombre. No aborrezcas, pues, a quien te hace mal, pues te acarrea tan grandes bienes y te levanta a tan alto honor. No maldigas a quien te calumnia. En caso contrario, sufrirás el trabajo y te privarás del premio. Te llevarás el daño y perderás la recompensa. Locura suma: haber sufrido lo más y no poder soportar lo menos (…).
Rogar por nuestros enemigos, cumbre de la perfección
En fin, después de todo esto, el Señor pone la más bella corona a todos sus preceptos, diciendo: Rogad por los que os calumnian, con lo que nos levanta a la más alta cima de la filosofía. Más es, en efecto, sufrir pacientemente un bofetón que ser simplemente mansos; más es dejar manto y túnica juntamente que no ser misericordioso: más es sufrir al que comete con nosotros injusticia que no ser simplemente justo; más es seguir al que nos ha abofeteado y luego nos engancha, que no ser simplemente pacífico; más es, en fin, bendecir al que persigue que ser simplemente perseguido. ¿Veis cómo poco a poco nos ha ido el Señor levantando hasta la cúpula misma de los cielos? ¿Qué castigo, pues, no mereceríamos si cuando se nos manda tomar a Dios por dechado no llegamos quizá a igualar ni a los publicanos? Amar a quienes nos aman, cosa es de publicanos, de pecadores y de gentiles. ¿Qué castigo, pues, no sufriremos, si ni eso siquiera hacemos? Y no lo hacemos desde el momento que envidiamos la gloria de nuestros hermanos. Se nos ha mandado sobrepasar la justicia de escribas y fariseos, y nos quedamos por bajo de los publicanos. ¿Cómo, pues, decidme por favor, veremos el reino de los cielos? ¿Cómo pisaremos aquellos celestes umbrales, si en nada les ganamos a los publicanos? Esto, en efecto, quiso significar el Señor cuando dijo: ¿Acaso no hacen eso mismo los publicanos? (S. Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de San Mateo (I), Homilía 18, 1-4. 6, BAC, Madrid, 1955).
Homilía del VII Domingo T. O. (A)
Codina Canals
PRIMERA PARTE
Perdón a los enemigos
Escribiendo San Pablo a los romanos, va más allá y después de imponer el precepto, mejor dicho, de recordar el de Jesucristo, diciéndoles: «No os venguéis vosotros mismos», les da este hermosísimo consejo: «Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; que con hacer eso, amontonarás ascuas encendidas sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal o del deseo de venganza, mas procura vencer al mal con el bien o a fuerza de beneficios» (cap. XII, vers. 19-21).
Jesucristo impone un verdadero precepto. El perdón de los enemigos no es un simple consejo, sino un estricto mandato: «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen». El Divino Maestro, Jesucristo, ordena, manda, habla en imperativo. Y no se diga, comenta San Jerónimo, que esto es imposible; pues entonces se acusa a Jesucristo de imponer preceptos que no pueden cumplirse. Nosotros, además del precepto, tenemos su ejemplo y el de los santos. Crucificado ya, Jesús decía: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen» (San Lucas, XXIII, 34). Y fruto de la oración de Jesús fue la conversión del Buen Ladrón.
San Esteban, discutiendo con los judíos, miró al cielo y viendo la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra del Padre, dijo: He aquí que veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios… Y sacándole fuera de la ciudad lo apedreaban… Y San Esteban, puesto de rodillas, clamó en voz alta diciendo: Señor, no le imputes, no les tengas en cuenta este pecado, y murió. Es decir, que San Esteban murió con la oración en los labios, perdonando de corazón a sus verdugos (cap. VII, vers. 55-59). Y fruto de esta oración fue la conversión de Saulo, de perseguidor de la Iglesia en Apóstol de las Gentes.

Martirio de Santiago el Menor
Santiago el Menor, Obispo de Jerusalén a la edad de 96 años, fue invitado por el Consejo Supremo de la nación, por el Sanedrín, que abjurase públicamente sus errores. Él, por el contrario, predicó la doctrina de Jesucristo. Esto ocurría el día de Pascua. Furiosos, los escribas le precipitaron por las escaleras del atrio del templo. Con las rodillas quebradas, pudo incorporarse aún y con los ojos levantados al cielo, exclamó: «Padre que estás en los cielos, perdónales, y haz que algún día vean la verdadera luz y se salven». Echaron sobre él una lluvia de piedras y un artesano le remató de un mazazo en la cabeza. Como Jesucristo, como el protomártir San Esteban, también Santiago el Menor murió con la oración en los labios, perdonando y rogando por sus enemigos, haciendo el bien a los que le perseguían.
Y lo que han podido tantos y tantas, hermanos míos, ¿no lo podremos nosotros? Nosotros tenemos la ventaja de contar no sólo con la doctrina, sino con los ejemplos de los que nos precedieron. Y es que Jesucristo y los santos han probado el amor a los enemigos no sólo con las palabras, sino también con las obras.
SEGUNDA PARTE
Un gran teólogo y doctor de la Iglesia Universal, San Roberto Belarmino, comentando las palabras de Jesús: «Al que quiera armarte pleito para quitarte la túnica, alárgale también la capa», usa esta hermosísima expresión: «Es mejor, vale más una onza de paz y de caridad que una libra de victoria». Yo cambiaría, hermanos míos, esta frase exactísima, amoldándola a nuestros días, con esta otra: «Vale más una onza de paz que un kilo de billetes de banco». Yo prefiero, hermanos míos, vivir en paz con todas las personas que me rodean, con todas las personas con las cuales he de convivir, prefiero la paz y tranquilidad de conciencia a todos los millones del mundo; porque en la hora de la muerte, hermanos míos, quedarán todas las riquezas y lo único que nos acompañará serán las buenas o las malas obras. Y la felicidad no está en las riquezas, sino en la paz con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Y no la puede tener el que no perdona a sus enemigos.
Y en estos momentos, hermanos míos, recuerdo unas palabras que oí de labios de un señor Notario. En su despacho estaba un agricultor que le pedía consejo para entablar un pleito. Procuraba el señor Notario disuadirle; pero el agricultor se iba poniendo cada vez más terco. Entonces el señor Notario insistió de esta forma:
—Sentado en este mismo sillón —dijo—, mi predecesor, al cual yo servía como auxiliar, aconsejaba a un cliente suyo que nombrase cada una de las partes un amigable componedor y que acatasen su dictamen. Y como no accediese a su consejo, se levantó y le dijo:
—¿Ve usted esta levita?
—Sí, señor.
—Pues figúrese que viniese un sinvergüenza y me la reclamase, asegurando que era suya. Yo procuraría persuadirle de lo contrario. Y si él me amenazase con una denuncia y con un pleito, yo le suplicaría que aguardase un momento; saliendo del despacho iría a buscar la factura pagada por mí al sastre y se la enseñaría. Y si, a pesar de todo, él reclamase la levita e insistiese en llevarme al juzgado, me quitaría inmediatamente la levita y se la daría, diciéndole: aunque estoy convencido que es mía, te la regalo.
¡Cuántas veces, hermanos míos, por una nonada, por un quítame allá esas pajas, se levantan barreras de odio y se arman pleitos interminables entre personas antes amigas!
Lo que pasa, hermanos míos, es que ya no se trata de defender la honra, ni unos intereses, sino de salir triunfante en el amor propio.
«Al que quiera quitarte la túnica, entrégale la capa; vale más una onza de paz que un kilo de billetes de banco».
Nombrad un amigable componedor, un amigo de confianza las dos partes y acatad su fallo; porque muchas veces vale más lo que gastáis en el pleito y los disgustos que mutuamente os ocasionáis, que todo lo que defendéis.
* * *
Luego, Padre, un católico —dirá alguno—, ¿debe dejarse atropellar siempre?… Esta conclusión no es legítima, hermano mío, esta consecuencia no es lógica, no se sigue. Un católico, por el mero hecho de serlo, no debe ser un tonto. Hemos de distinguir entre la ofensa personal y la ofensa real. Si alguien ha sido perjudicado en sus intereses, en sus bienes de fortuna, ha sufrido entonces una ofensa real y nadie tiene obligación de perdonarla. Lo que aconsejamos es que por una nonada no se arme un pleito y que se busque una solución amistosa. Por lo demás, el perjudicado tiene el derecho de pedir una indemnización, de exigir una compensación, y en algunos casos, cuando se trata de algo importante, no sólo tiene un legítimo derecho, sino una estricta obligación, como cuando tiene que defender los bienes de su esposa o de sus hijos… Pero la ofensa personal debe perdonarla, como perdonó Jesús a sus enemigos; no puede guardar odio. Es lo condensado en aquella frase de hondo contenido cristiano: «Odia el delito, pero compadece al delincuente». Es preciso tener presente esta distinción. No existe ningún precepto en el Evangelio que obligue a los católicos a ser tontos, ni a ser dos veces buenos, bo-bos (…).
* * *
Esto, hermanos míos, es, sencillamente, sublime, esto es imitar la conducta de la Santísima Virgen, que en vez de pedir la condenación, el castigo de los pecadores, que en cuanto está de su parte vuelven a crucificar a Jesús, los adopta por hijos en vez del que le quitaron.
Y con estos ejemplos terminamos, hermanos míos, lo prometido en un principio para probar la obligación de perdonar a los enemigos: hemos citado los textos de los Evangelios y de las cartas de San Pablo; hemos procurado desmenuzar la doctrina de los teólogos, y por fin lo hemos confirmado con algunos de los muchos ejemplos que pueden presentarse. Perdonemos de corazón, hermanos míos, y seremos perdonados por Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (Homilías de actualidad. Ciclo A [1980]).

NOTA: Las palabras en negrita han sido resaltadas por la web de Prado Nuevo.


